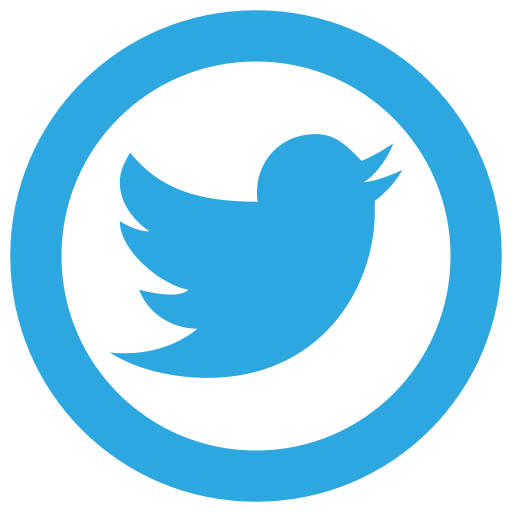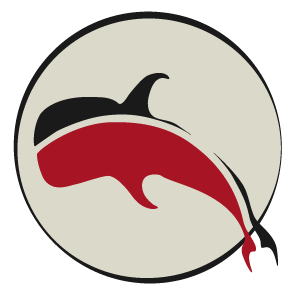
El pitbull y el cardumen. Crónica de un ataque canino en La Paz

FOTOS ILUSTRATIVAS: Internet | Canva.
Colaboración Especial
Por Pablo Chiw
La Paz, Baja California Sur (BCS). Salimos de casa, en la colonia Los Olivos, en La Paz, BCS. Eran las 4 de la tarde y mi hijo de 11 años y yo decidimos caminar tres cuadras hasta la casa de la tía Ana. El calor era infernal y el domingo perezoso; ambos llevábamos short y chanclas. En la bolsa del mandado cargaba una botella de agua mineral de litro y medio.
Dimos vuelta en la M. Diéguez y entonces mi niño exclamó: “¡Mira papá, el perrito!”. Se refería a un pitbull enorme, blanco con café, muy atento. Tan pronto se fijó en nosotros, comenzó a avanzar lateralmente, como hipnotizado. La malla ciclónica que delimitaba la propiedad estaba remendada con pedazos de lámina galvanizada, piedras y hasta ganchos para colgar ropa. El pitbull se dirigió a la base de un pilar; había un hueco enorme que la llanta atravesada no podía cubrir. Allí metió la cabeza y la asomó ya del lado de la calle; le siguió el pecho y, sin ningún esfuerzo, el resto del cuerpo. El animal estaba suelto. Entonces, atacó.
También te podría interesar: “¿Es cáncer del bueno o del malo?”
Su velocidad no era pausada, como la de un perro curioso, sino un relámpago musculoso que corría en dirección nuestra. Me tiró la primera mordida a la altura del cuello. Mi pie izquierdo, protegido tan solo por el caucho de mi chancla «Pie de Gallo», lanzó al perro tan fuerte como le fue posible. En ese momento nos dimos cuenta: mi niño y yo estábamos a punto de ser una más de las 70 mil personas atacadas por perros al año en México.
Todo ocurrió tan rápido que solo guardé imágenes desordenadas de los hechos. Usé la bolsa del mandado como arma y escudo; abaniqué dos o tres veces. El perro era más rápido que el Topo Chico; eventualmente, su hocico atrapó la bolsa. “¡Qué fuerza tiene este animal!”, pensé mientras me tropezaba en mitad de la calle. No caí, pero perdí una chancla y la restante se había volteado; ahora la planta de mi pie ardía sobre el asfalto.
Los gritos de mi criatura activaron el instinto en mí; mi voz se convirtió en un rugido. Su angustia infantil multiplicaba mi adrenalina parental. “¡Tengo que protegerlo, tengo que protegerlo!”. El perro me arrebató la bolsa y quedamos desprotegidos. El tiempo se detuvo y el animal, que había enfocado su ataque en mí, descubrió a mi hijo. “La presa perfecta”, debió de pensar, porque se abalanzó contra él con todas sus fuerzas.
Mi niño estaba aterrado, pero fue inteligente: no corrió, sino que se aferró a mi cinturón por la espalda; me convertí en su escudo de carne. El perro corría hacia mi costado tratando de abrirse paso. Dos veces entró y dos veces lo lancé lejos con mi pie desnudo. El animal regresaba con brutal fortaleza. Mis brazos, extendidos hacia atrás, buscaban resguardar a mi niño, quien imitaba con precisión extraordinaria cada uno de mis movimientos: izquierda, giro, avanza, grita. Fuimos un cardumen, que se desplegaba sincronizadamente en su desesperación por evitar la muerte.
Y apareció el dueño…
Un grito diferente al nuestro se dejó escuchar: era el dueño. Apareció en shorts y sin playera, con una cadena metálica gruesa, como de grúa automotriz. Con ella atrapó al pitbull, con ella se lo llevó lejos, con ella se fue el peligro. Y nos quedamos allí, mi niño y yo, en medio de la calle M. Diéguez a las 4 de la tarde.
Alrededor de nosotros había vecinas. Una de ellas me dijo: “Ese perro ya mordió a mi hijo”. “Ayer mordió a un señor en su bicicleta”. “Ya no se puede jugar en la calle”.
“¿Te mordió, te mordió? ¿Estás bien, estás bien?”. Escuché a una mujer preguntarme; era joven y cargaba a una niña de 2 años. Era la dueña del perro. “¿Dónde te mordió?”. Caí en la cuenta de que no me había revisado. Me miré los pies, los muslos, las manos; revisé a mi hijo y solo la ropa había sido alcanzada por sus colmillos.
Se acercaron ambos y comenzaron a explicarme: “Es que siempre la tenemos amarrada con la cadena, pero hoy dije, ‘pobrecita’, y por eso la dejé suelta un ratito, aprovechando que hoy descansa mi esposo”, decía la muchacha.
“Sí, yo sé que es brava; de hecho, ya ha mordido gente, y yo vi cuando lo mordió a usted, por eso le preguntaba dónde le había mordido, porque sí le tiró la mordida”. “Si quiere, lo llevo ahorita a la farmacia Similar, yo cubro los gastos”, me decía el muchacho.
Era surrealista: tener a los dueños acusando/confesando la agresividad de su propio animal sin caer en la cuenta de la irresponsabilidad que estaban admitiendo. Sinceramente, después del susto me vino la rabia; saqué mi teléfono y llamé a la policía. Mientras estaba al teléfono, acompañé a mi niño a casa de la tía. Lo dejé en la entrada y me regresé a la esquina de la M. Diéguez. Dicen que entró pálido —de por sí ya es güerito—; la familia se asustó tan pronto como le miró el semblante. Como pudo, explicó que nos había atacado un pitbull; entonces, se dejaron venir los hombres de la casa y mi mujer. “Te falta una chancla”, me dijo mi señora mientras me revisaba el cuerpo. Regresó mi niño, valientemente, cargado con piedras y trozos de concreto; se puso a repartirlos entre los familiares “por si acaso”, pensaría.
Llegó la patrulla y levantaron el reporte. No se llevaron al perro, pero les dejaron a los dueños una advertencia que tuvieron que firmar: “Si el perro ataca de nuevo, entonces sí habrá consecuencias”. Yo, más tranquilo, les dije: “Deben tener más cuidado; esa perra es muy agresiva. Tú tienes una niña chiquita, no la vaya a atacar a ella”. “Sí, sí, ya no la vamos a soltar, disculpe, disculpe”, repetían sin escucharme realmente. Al final, se fue la patrulla y nos fuimos nosotros.
Unos días después, pasé con prisa por la esquina de la M. Diéguez. Había alboroto: gente, autos detenidos; gritos, llantos y el pitbull en medio de la calle. El dueño ahorcaba a la perra con la cadena y su mujer mantenía la cabeza de la perra dentro de una cubeta verde plástica de 20 litros. Más lejos, había alguien manchado con sangre. Pensé en acercarme, pero me dio miedo que se les fuera a soltar el perro y yo andaba en chanclas, además, eran chanclas nuevas. Ese fue el último día que vimos al pitbull.
La Ley Santos
El martes 21 de octubre se presentó la iniciativa “Ley Santos” en La Paz, Baja California Sur. En ella, se propone sancionar a propietarios de mascotas con penas de 4 a 8 años de prisión cuando su mascota cause la muerte de una persona o lesiones. El proyecto de ley se nombra en honor a Santos Medina González, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad quien murió tras un ataque canino en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú. La propuesta la presentó el diputado Erick Iván Agundez Cervantes del Partido Verde Ecologista de México. Lo narrado sucedió hace unos 2 meses, pero el tema sigue puesto sobre la mesa.
—–
AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.