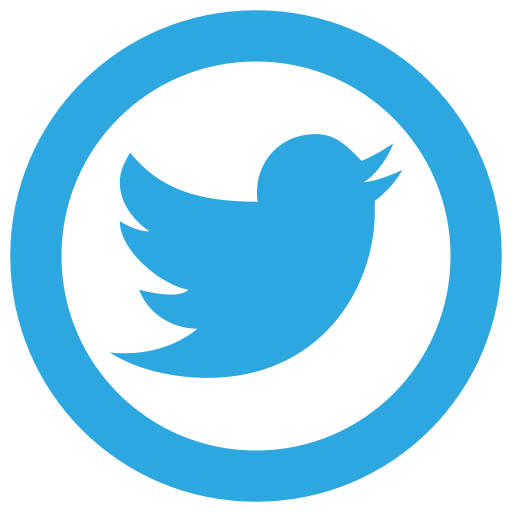La Casa del Trabajador. Casa llena en tiempos de aislamiento

FOTOS: Cortesía.
Colaboración Especial
Por Octavio Escalante
La Paz, Baja California Sur (BCS). No es la primera vez que Ana entra al edificio, pero aunque todavía no lo sepa, esta ocasión tiene algo de memorable. Acaban de entregarle las llaves de la Casa del Trabajador (La Catra) y no sabe bien qué esperar. El proyecto está trazado en una decena de hojas explicativas, pero la realidad hace de toda especulación un diagrama nebuloso. Tal vez hallen neblina dentro del edificio de dos plantas y seis salones abandonados.
Hace cuatro años que se les ocurrió, a Ana y Alejandro, reabrir la Casa del Trabajador, en la colonia Fovissste de La Paz. Les pregunto cuál fue su motivación y me sorprende que no tengan muy claro el asunto. Me cuentan retazos anecdóticos, una plática con algún colono viejo que dice «lástima que esté cerrada, lástima que esté en desuso tanto espacio». Les insisto, porque yo mismo no puedo creer que la motivación principal ande extraviada, y ellos apenas me sepan responder.
También te podría interesar: Eco Parque Municipal de la Juventud de La Paz. Un santuario para las aves
Sin embargo, que no se piense que les tiembla la voz al hablar de La Catra. Al contrario, se me dificulta contenerlos, lograr que se detengan un poco. Han pasado ya cuatro años desde su apertura y en esos cuatro años han vivido experiencias diferentes, tanto como para que se les enrede la memoria. Formalmente, una prueba documental de su historia con La Catra es la presentación del proyecto de reapertura al Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias, Pacmyc, que les fue concedido con un primer lugar y un monto de cincuenta y tantos mil pesos.
Maliciosamente, les pregunto si esa cantidad fue suficiente para darle empuje a lo que planeaban. «Independientemente de que nos dieran el Pacmyc –me responde Alejandro– nosotros ya teníamos contactados a todos los talleristas, y si no hubiese sido con ese recurso hubiéramos buscado por otro lado. Cuando abrimos el edificio, que llevaba sin actividad desde el 2014, nos dimos cuenta de la magnitud del reto que estaba frente a nosotros».
Conviene saber que La Catra fue concebido desde el inicio como un proyecto comunitario, sin fines de lucro y que los talleristas a los que se refiere Alejandro, debían tener muy claro que se les estaba invitando a dar parte de su tiempo y de su conocimiento sin paga alguna. Fue una primera inyección, un abanico que iba desde las clases de guitarra, alfabetización, taichí, grabado en madera, danza árabe, ¡análisis de posibles utopías!, cine, derechos humanos…
En términos coloquiales, el tema estaba apalabrado, sólo que tanto Alejandro como Ana no tenían en cuenta la capa de polvo plastificado que cubría todo el piso, paredes y techo de los salones, la inutilidad total del cableado eléctrico, la catastrófica apariencia del par de baños, los vidrios pintados con brocha hacía más de 5 años, una pintura que en algún momento desempeñó una función pero que ahora representaba uno de los defectos por solucionar. En La Catra estuvo por diez años una clínica del ISSSTE, pequeña y ruidosa como un gallinero, y al entrar Ana y Alejandro sólo era un almacén de recetas médicas. «Cajas de recetas –me dice Ana–, todo un cuarto estaba lleno de cajas con recetas. Movimos sillas, pintamos, pero para cosas como el cableado y la limpieza del piso tuvimos que llamar a profesionales».

«Me acuerdo –dice Alejandro– que debajo de las escaleras había muchas inscripciones, Sandra y Marco, 1998, encerrado en un corazón y cosas así». Casi treinta años sin pintar bajo los escalones, pienso. Me interesa que me cuenten del día en que abrieron y comenzaron a limpiar, pero veo que se hacen bolas, que se miran entre sí como queriendo acordarse de fechas y de gente. Trato de ayudarles un poco con una pregunta «¿Convocaron a los talleristas para que les ayudaran a limpiar? ¿Vinieron todos?» Se vuelven a mirar entre sí. «No, mira –dice Ana–. Es que al principio no convocamos a nadie. Y no fue sólo un día. Había que mover unas mesas, traerlas, y dimos una vuelta a la cuadra en el Pitufo, el carro de Alejandro, y vamos viendo como anillo al dedo a unos vatos con faja y todo para cargar, y ellos nos ayudaron. Otro día vimos a unos morros que se juntaban aquí abajo, y nos ayudaron a pintar. Otro día sí vinieron algunos talleristas. Pero las cosas que de plano no pudimos hacer solos por seguridad, como la de quitar la plasta de todo el piso, eso sí lo pagamos y ayudamos a sacar el agua».
Meses antes de que les acepten el proyecto, a Alejandro se le ilumina la cara con la luz de la computadora. Está diseñando, bien o mal, un pequeño volante que imprimirán en papel bond, para repartir entre los colonos. Ana y él fueron personalmente a más de ochocientas puertas de las viviendas del Fovissste, una de las pocas colonias con edificios en La Paz, y dejaron como quien deja una promoción de pizza o sushi por debajo de la puerta, su propuesta, su solicitud de apoyo e invitarlos a la junta informativa para reabrir La Catra. A la gente, acostumbrada a que el viejo edificio de los 70 fuese manejado por dependencias para eventos políticos, de pronto le parece rara la idea de abrirla para clases de danza, de dibujo, para instalar una biblioteca. Pero aunque lo raro suele despertar precaución, van mostrando confianza y terminan diciendo sí a la rehabilitación del lugar.
Acaban de imprimir los volantes. Detrás de unas rejas, una señora tiene estanterías con latas de valvita, frijoles, arroz, un refrigerador lleno de refrescos, leche yaqui o caracol y unos kilos de queso que le trae un señor de Los Planes. Es de las pocas tienditas que quedan en el barrio, quizá en toda la ciudad. Por fuera de la reja está Alejandro, hablando con la señora sobre lo que planean hacer con ese espacio, y no parece funcionarle mal la labia. Ana va a la escuela primaria de la colonia, “Carlos Moreno Preciado”, en la que alguna vez desalojaron a los niños por una amenaza de bomba, y les informa sobre las clases y talleres que habrá próximamente.
La capa de pintura, la limpieza del piso, la reinstalación de la luz, el desalojo de lo que no está vivo, la fabricación en conjunto de libreros o la barnizada de las sillas y mesas que les han obsequiado y por las que fueron en el pick up de un amigo, es un gran avance, pero les ha revelado el tiempo que implicará meter en sus vidas al elemento Catra. El sábado tienen que trabajar en una boda. Son fotógrafos y suelen regresar pasada la media noche. También fabrican castillos de madera y rascaderas para gato, y a pesar de conocer tanto el mar, no se les quita el deseo y la costumbre de una acampada de vez en cuando, sin olvidar a Marcelino, el hijo de Ana, que quiere bucear, que quiere vivir.
Me dicen que la primera reunión que tuvieron con algunos voluntarios fue por la tarde y que, como no tenían luz, terminaron hablando casi a oscuras. Era todavía un espacio sin vida, que aún así servía para convocar a unos cuantos y decirles «imagínense lo que puede ser aquí». El instructor de guitarra mira al de taichí, y el de taichí mira a uno que no parece que venga a dar ninguna clase de nada, pero que al menos tiene las ganas de barrer cuando sea necesario, de mover, de ir por tornillos, de martillar, de colocar papel en el piso cuando venga la hora de usar las brochas o de conseguir de a gratis un bote de pintura. Y ya a oscuras, ¿qué más da para los talleristas que no se haga nada? Unos cuantos de ellos, por una u otra razón, no podrán hacerlo. Viven lejos, tienen un horario infranqueable o han sido desanimados por un montón de vidrios de espejo acumulados en una esquina de la sala. En esa misma sala, dos años después, habrá mesas de trabajo y se discutirá sobre la minería, la pesca indiscriminada, el despojo, la importancia de la lectura y la creación de nuevos espacios comunes. Y sin embargo, mientras la sala se va poniendo oscura porque viene la noche y el cableado está deshecho, Ana y Alejandro tampoco lo saben, tampoco imaginan el festival de Día de Muertos que habría un año después, con sus cantantes y altares, pero un montón de vidrios de espejo en un rincón de una sala sucia no iba a inmovilizarlos.
«Es cansado, nos absorbe mucho tiempo», y les creo por sus caras y porque toda la semana he estado tratando de entrevistarlos. No podían, había que reabrir La Catra después de la pandemia. Y ahora, de pronto, requiere que la atiendan, organizándola, desde la limpieza hasta la difusión, las llamadas telefónicas, el diseño de la página, las inscripciones y de nuevo los talleristas, resbaladizos y volubles.
Me comentan que han ido descubriendo cosas durante el proceso. Una de ellas es que, sin demeritar a las instituciones culturales, hay un gran valor en que las cosas no estén dadas de buenas a primeras, que no estén como servicios a los que uno accede y luego se va. Sino que la batalla porque exista ese bien común, le da un valor de pertenencia a todos los implicados, «hasta a los que limpiaron la capa de polvo del piso», dice Ana, que comienza a hablar con un tono casi poético y conmovedor, mientras intento improvisar otra pregunta. A pesar del tono conmovedor, ni a ella ni a Alejandro les veo lágrimas asomándose entre expresiones melosas. Más bien veo coraje. Coraje en ambas acepciones: el de la valentía y el de la molestia. Valentía que han reforzado sabiendo que pueden hacer cosas, que se pueden lograr cosas. Y coraje, bueno, aquí es donde me dicen que esperarían del gobierno un mecanismo de apoyo, pagado con los impuestos de cada uno. Pero sin atenernos a ello. «Cuando veo un lugar abandonado, un edificio, un parque, un barrio entero, lo que veo es que la lógica de un sistema individualista ha triunfado. Lo que hacemos en La Catra es lo contrario a eso. En el abandono de inmuebles, de parques, lo que vemos es un ciudadano que está solo, y eso es lo que queremos romper».
Veo que Ana quiere comentar algo. «Bueno –dice–, primero pensé que era algo egoísta, pero está lejos de serlo. Una de las fuertes razones de esto, al menos para mí, es que mi hijo me movió a soñar en lo que no tuve, y que él y otros podrían tenerlo. Si hubiese estado al alcance… Otra cosa hubiera sido. De ahí lo de pensar en lo que carecemos y de lo que aspiramos para ellos, es de donde sale la idea de los talleres… No importa si no pones esto en el texto, pero quería mencionarlo. El tren va muy rápido y nos mantiene ocupados y dispersos. Quería mencionarlo, nada más».

La Catra ha contado con alrededor de 700 beneficiarios de sus talleres, y 150 a 200 por año, sin contar a los usuarios de su biblioteca Colibríes, de más de mil 500 libros. Ha sido apoyada con tres recursos: Pacmyc en 2018, Fasol en 2019 y de nuevo Pacmyc en 2020, lo demás ha sido levantado a pulso, puro peso muerto. Ha hecho de la naturalidad una de sus fuerzas, sin ninguna clase de sesgo elitista. La casa está abierta, pásele a lo barrido…
Ana acaba de enviarme un mensaje de audio. Insiste en que «el camino es parte de esas preguntas y esas respuestas que van apareciendo, sueños e ideas, participación en conjunto, y que va seguir experimentándose a sí mismo mientras dura lo que dure». Dicha así, con esa voluntad, me parece convincente la incertidumbre. Será idea mía, pero algo parecido les he escuchado decir a las personas que no le temen al amor.
__
AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.