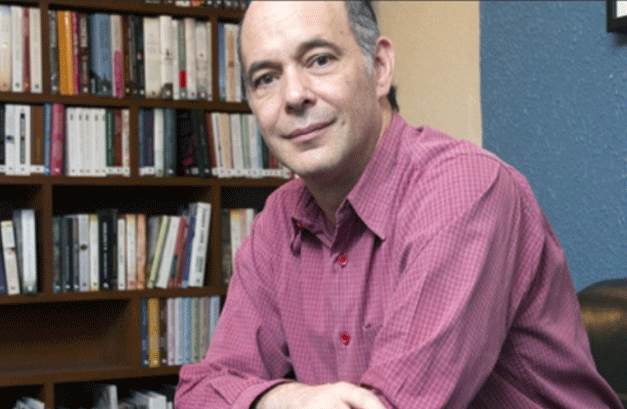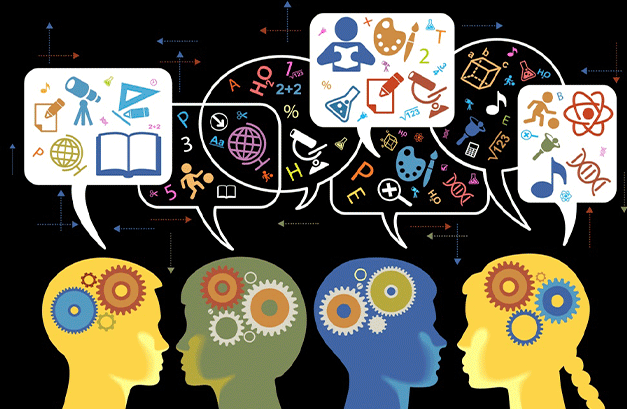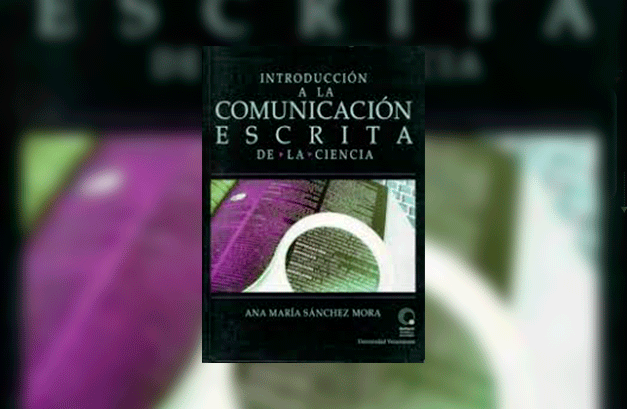Martha Reyes: Abrazada por la historia, impulsada por la ciencia (II)

FOTOS: Cortesía.
Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). Es sábado por la mañana y el calor ya empieza a hacerse notar, incluso en la sombra del café donde continuamos esta conversación con la Dra. Reyes Becerril. Entre el sonido de las tazas y el aroma a café recién hecho, retomamos la charla que dejamos pendiente en la primera parte de la entrevista.
Con la misma mezcla de claridad científica y calidez humana que la caracteriza, la doctora nos habla ahora de los retos detrás de sus proyectos, de su pasión por la divulgación y de cómo ha logrado que la ciencia no se quede encerrada en los laboratorios, sino que camine —o mejor dicho, corra— hacia las aulas, los hogares y las mentes más jóvenes. Acompáñenos en esta segunda parte, donde el conocimiento sigue fluyendo como café bien servido: fuerte, estimulante y, por momentos, sorprendentemente cercano.
También te podría interesar: Historia sin brújula. La materia perdida en la Nueva Escuela Mexicana

¿Cuál ha sido tu mayor hallazgo científico hasta ahora? Me formé desde la maestría y el doctorado trabajando con inmunología de peces, pero principalmente lo que hago es evaluar inmunoestimulantes. Son aquellos aditivos que pueden ser probióticos como bacterias ácido lácticas que vienen en el Yakult que nosotros nos tomamos, que tienen un efecto benéfico en nosotros, que tienen este efecto de estimular el sistema inmune, de prevenir cuando vayamos a estar expuestos a un estrés, por ejemplo, siempre le digo a los estudiantes ¿Cuando llega la época de frío, invierno, que es lo que hacemos? Tomamos el Redoxon, la vitamina C para prevenir y no enfermarnos, bueno trabajo con todo esto.
Había trabajado todo en la maestría y el doctorado con probióticos, bacterias, levaduras que se adhieren al intestino y que tienen un beneficio pero principalmente enfocados en acuacultura, en el 2019 hago un cambio de programa en el CIBNOR de acuacultura, me cambio el programa de agricultura en zonas áridas y ahí me hacen la recomendación, “Bueno pues aquí es agricultura, si nos gustaría, sabemos que tú trabajas mucho con peces y todo esto, pero también nos gustaría que te enfocaras algo de agricultura”, en ese tiempo en acuacultura se estaba trabajando mucho con el área de plantas medicinales y esto es muy nuevo en acuacultura, entonces dije “Ok, es una recomendación que me da el programa, bueno voy a seguir su consejo” y empecé a leer sobre plantas medicinales, principalmente sobre plantas medicinales de aquí, endémicas de Baja California Sur y ha sido para mí algo muy bonito porque me ha gustado muchísimo, he podido conocer sobre diferentes plantas endémicas, he tenido la oportunidad de trabajar con la damiana, con el lomboy rojo, con la ciruela del monte, y bueno, pero todos ellos como aditivos pero enfocados a la salud animal y he tenido la oportunidad de poder descubrir muchos beneficios que nuestros ancestros, los rancheros, los utilizan muchísimo en la medicina tradicional pero de una forma empírica, ellos observan, ven y conforme las tradiciones pues van siguiendo, y dicen, “esto sirve para esto, esto sirve para aliviar esto”, pero no hay un conocimiento científico.
He tenido la oportunidad de que todos estos conocimientos ancestrales poderlos evaluar ahora sí de forma científica y poder decir, qué razón tenían nuestros ancestros al utilizar, por ejemplo, la savia de del lomboy rojo con efecto cicatrizante, que sí lo tiene, ya ahora lo he podido validar de forma científica, que la damiana tiene un poder antioxidante muy muy fuerte, que nos ayuda a poder prevenir, a poder eliminar a esos radicales libres que son tan tóxicos en nuestro cuerpo. La ciruela del monte, el fruto, se utiliza mucho como mermelada, principalmente en la cocina, que lo hacen con chilito y limón, pero tienen propiedades benéficas muy buenas y que nosotros tuvimos la oportunidad de poder dar el fruto de la ciruela del monte liofilizado, o sea, seco. Lo agregamos a dietas para peces y nos encontramos que a los peces les encantó. Subieron de peso y además fortaleció su sistema inmunológico.
Entonces tenido varios hallazgos científicos muy buenos de plantas con propiedades medicinales endémicas de Baja California Sur a las cuales se les puede dar pues un valor adicional y que también para nuestros rancheros, creo que es muy muy bueno. Hemos podido trabajar también con la raíz de choya que ahora, por ejemplo, con el COVID se estuvo tomando mucho el té de raíz de choya que los rancheros dicen, «No, pues es para la tos mala Y si tú la mezclas con esto, vas a ver que te va a aliviar”, y bueno, ellos tienen ese conocimiento y nosotros decimos, «Bueno, pero qué tiene la raíz de choya, qué compuestos químicos tiene que nos van a ayudar.» Y hemos podido hacer investigación en donde encontramos que, efectivamente, la raíz de choya tiene propiedades, incluso hasta anticancerígenas, contra algunas enfermedades. Ahorita estamos en ese trabajo, en esa investigación y creo que son resultados muy buenos y muy favorables para nuestro estado y para todos los sudcalifornianos, los rancheros.
Ahorita estoy realizando un año sabático, una estancia sabática en la UABCS y dentro de esta estancia uno de mis objetivos es escribir un libro, un libro que ahorita puedo decir que va en un 80 % de avance, es sobre plantas medicinales de Baja California Sur, propiedades químicas, fotoquímicas y antioxidantes. Es un libro en donde van a poder leer un poco sobre las propiedades, ya científicas, sobre la raíz de choya, la ciruela del monte, la damiana y el lomboy rojo, la savia del lomboy rojo. Espero que, si no es este año, a principios de enero del año entrante, lo podamos estar presentando y la verdad que, pues eso también a mí me da mucha emoción, poder llevar estos conocimientos ancestrales ya a un punto científico, con evidencia científica.
¿Cómo equilibras el trabajo como científica con tu vocación docente y de divulgadora? Es muy bonito porque ahora las tres cosas las estoy haciendo y me encanta. Me gusta mucho. Ahorita tengo la oportunidad de ser docente en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ahorita estoy dando tres materias que tienen que ver mucho con lo que hago, que cuando a mí me asignaron estas materias, dije, «¡Ups!, pues tengo que prepararme, estudiar y ver cómo se los voy a dar a los jóvenes, pero creo que me ha salido tan natural porque una de ellas es Elaboración de textos académicos, o sea, lo que hago. La otra es Metodología de la investigación, y la otra es Ética profesional, que creo era la que más miedo le tenía, pero que me ha encantado porque he tenido la oportunidad con los jóvenes de poder llevarles a varias personas, a platicar. Los he podido llevar al CIBNOR, hay un comité de ética y han tenido la oportunidad de escuchar a otras personas, con ellos he tenido la oportunidad de hacer debates. Les llevo varios temas y les digo, «Jóvenes, ahora vamos a hacer debate sobre esto», y están encantadísimos, me encanta ver cómo ellos disfrutan hacer el debate, escucharlos. También he tenido la oportunidad de dar la materia de Inmunología, pues es mi rama. Ahora con la divulgación es padrísimo porque dentro de las asignaturas trato de que sean divertidas, didácticas y por ejemplo, para cerrar el semestre, en la materia de inmunología les dije a los chicos, «Vamos a cerrar el semestre con divulgación. Entonces van a hacer material divulgativo de inmunología, pero dirigido a niñas y niños.» y ese es el reto. Los jóvenes, hicieron una lotería con células del sistema inmune, hicieron un serpientes y escaleras del sistema inmune, hicieron cuentos para niños en donde les hablan sobre el sistema inmune, las células del sistema inmune, cómo funciona nuestro sistema inmune y fue padrísimo porque los chicos lo captaron muy bien e hicieron unos cuentos para niños, y ahora con la tecnología, con los avances que hay, pues también se ayudan, solamente creo que a los jóvenes hay que darles ese empujoncito porque son muy creativos.
Ahora puedo poner eh la investigación con la docencia, con la divulgación y a los jóvenes les encanta. Les platico muchos a ellos de mi grupo de “inmunopeques” que fundé en el 2020 a raíz de la pandemia. Justo ayer di una plática en la Universidad y al terminar se me acerca un grupito de jóvenes de segundo semestre, y me dicen, «Doctora, queremos ser parte de “inmunopeques”. ¿Qué tenemos que hacer?» Y yo, «Ay, qué bueno» y me pongo a platicar con ellos, «Primero pues, que te guste, este, la divulgación, que te guste poder trabajar con niños y niñas porque principalmente a este sector nos enfocamos, a los niños y las niñas. Obviamente que te guste la inmunología, pero pues principalmente que te guste el estar enseñando».
Lo mejor es cuando ya los jóvenes se te acercan y te dicen, «Quiero formar parte de su grupo» Entonces, me siento muy afortunada. Si me preguntaran «¿Qué te gusta de la docencia?», respondería que me gusta enseñar, pero si hay algo en lo que me estoy enfocando al ser docente es, ¿Cómo me hubiera gustado que a mí me hubieran dado las clases o me hubieran enseñado? Entonces, creo que es fabuloso. Te platico algo rápido, la vez pasada en la clase de inmunología, pues con mil cosas no la había preparado, y dije, «¡zaz!, no he preparado la clase de mañana. Se me ocurre hacer una dinámica.» Entonces bajo un video corto de sistema inmune sobre tal tema, de dos minutos. Me llevo plumones. En el salón tenía la fortuna de que había dos pizarrones, entonces llego con los jóvenes y les digo, «Hoy vamos a hacer una dinámica, ¿De acuerdo?» Les voy a poner un video y ustedes van a captar todo lo que vean en el video”. Formo dos grupos, y después de ver el video, les di los plumones y les digo, «Van a pasar al pizarrón y van a escribir todo lo que hayan captado del video de la clase de sistema inmune, y después lo van a platicar”, y fue padrísimo porque llenaron el pizarrón. Estaba hasta al frente y escuchaba «Ay, también hablaba sobre estos anticuerpos y también hablaba sobre esta célula.» Cada quien llenó el pizarrón, no dejaron un huequito vacío y al final le decía, «A ver, este equipo, ahora platiquen y ahora este equipo y ahora platiquen.» Entonces, sin haber tenido nada preparado resultó algo magnífico y creo que eso es algo muy bueno, en los jóvenes, no basta con llegar, sentarnos, estar hablando y hablando y hablando, los jóvenes ahora creo que quieren otras cosas diferentes.
La enseñanza ha cambiado. Fui maestra en el 2006 en la Universidad de esta misma materia, recuerdo que llegaba, presentaba, hablaba, hablaba y hablaba. Ahora no. Ahora creo que los métodos de enseñanza tienen que ser más didácticos porque los jóvenes tienen tantas cosas en su cabeza, hay que captar esa atención de muchas maneras y creo que de esta forma didáctica es muy importante. Los jóvenes quieren participar, quieren estar haciendo cosas diferentes, no estar escuchando a un ponente nada más. Entonces me doy cuenta que este tipo de actividades a los jóvenes los captan. Por ejemplo, los miércoles me tocaba nada más una hora y los miércoles era de juegos y los jóvenes ya llegaban preparados, hacía unos juegos didácticos y era “A ver equipo 1 y equipo 2 pasen”, y me llevaba un regalito, llevaba unos borradores en forma de material de laboratorio entonces “equipo 1 contra equipo 2” y ¡fun! los juegos de preguntas y memorias. Los chicos ya sabían que los miércoles eran de juegos en la clase de inmunología y al final a los dos ganadores pues competían entre ellos para llevarse el máximo premio, pero es estar ideando siempre juegos didácticos o cosas didácticas.
La enseñanza va cambiando, no es ya nada más pararnos en frente de los jóvenes, no, no, no, ahora ya lo vemos, está el internet, todas estas tecnologías, la inteligencia artificial que es algo con lo que estamos luchando, entonces creo que si queremos captar a los jóvenes y queremos que ellos aprendan tenemos que también nosotros entrar en esas nuevas tecnologías y hacer muchas dinámicas porque es lo que les gusta a los jóvenes, que ellos estén involucrados, que su mente también se involucre en otras cosas y se olviden por un rato del celular, del exterior y se enfoquen, ahora la enseñanza sí tiene que ser un 50 y 50, didáctico y enseñanza frente a grupo.
¿Qué significó para Martha Reyes recibir el premio Ciencia, Vida y Mujer del CIBNOR? Fue el primer premio que creo que recibí como divulgadora, entonces para mí fue algo muy importante porque apenas iba iniciando en este medio en el cual jamás me había incursionado, era científica de laboratorio 100% y realmente ser reconocida con este premio por la labor de “Inmunopeques” fue para mí muy importante, y obviamente cuando recibes un premio que no lo esperas, realmente es un aliciente y dices “algo estoy haciendo bien”, entonces también eso me impulsó a seguir.
El año pasado, en el 2024, recibí otro premio que otorgó la Red Mexicana Nacional de Divulgación que fue el premio como Sudcaliforniana que fomenta las vocaciones científicas en Baja California Sur y fue un premio que a lo mejor no sonó mucho, pero lo recibí y eso para mí es muy importante, porque aparte de “Inmunopeques” ahorita también pues escribí dos libros en donde impulso el trabajo de la mujer científica sudcaliforniana que fueron estos niños de pequeña científica sudcalifornianas extraordinarias, escribimos el volumen 1 y 2. Me interesa mucho que conozcan lo que hacen las científicas, las mujeres sudcalifornianas con este afán de dar a conocer y de llegar a una equidad. La mujer en la ciencia el año pasado también tuve la oportunidad de escribir el primer libro de Niños divulgadores de la ciencia, no sólo en Baja California Sur, sino que fue un libro a nivel nacional y este año pude llevar a cabo el Primer congreso nacional de niñas y niños divulgadores de la ciencia en México, recibimos a muchísimos niños que vinieron de fuera, que son divulgadores desde pequeños, que ellos siguen nuestros pasos.
Recibir el premio como una persona que fomenta las vocaciones científicas en Baja California Sur pues para mí también ha significado muchísimo y me impulsa, ahora nada más estoy pensando en qué es lo que sigue, y siempre pensando en fomentar las vocaciones científicas para mí es algo muy importante muy positivo.
¿Qué legado te gustaría dejar en las nuevas generaciones de niñas interesadas en la ciencia? Primero que sí se puede, que todos y todas podemos ser científicos. Te comento rápidamente ahorita que me haces esta pregunta, hace poquito tuve la oportunidad de que uno de mis estudiantes que estaba llevando conmigo la materia de Metodología de la investigación, aquí en la Universidad me dice “doctora quiero hacer mi investigación con usted”, cada quien tenía la oportunidad de buscar a alguien con quien hacer una pequeña investigación científica y él se acerca conmigo y me dice “Quiero hacerlo con usted, con el tema del quelite”. Lo llevo al CIBNOR, él no lo conocía, fue muy curioso porque el estudiante cuando va entrando al Centro dice ¡Wow!, se queda asombrado y me dice “jamás pensé que iba a tener la oportunidad de entrar a un centro de investigaciones y de conocerlo”, y le digo, “Está abierto todo el mundo”. Me replica “Sí pero pensé que, no sé, que esto era para personas de otro nivel, jamás pensé que iba a entrar aquí”. Fue entonces, cuando le llevo al laboratorio, y lo vi tan fascinado, tan emocionado de decir “Estoy aquí y puede ser realidad”, le dije “Claro que es realidad, tú puedes lograr lo que tú quieras y todos estos centros de investigaciones son de puertas abiertas para todos”.
Es importante dar a conocer los centros de investigaciones, es importante dar a conocer las instituciones que hacen ciencia. Baja California Sur es uno de los estados que, claro es un estado pequeño, pero en proporción, es un estado en donde hay muchas instituciones que hacen ciencia y somos de los estados en donde hay más científicos y científicas en todo México, claro en proporción, pero aquí se hace mucha ciencia. Es muy importante que los jóvenes lo sepan, lo demos a conocer nosotros como científicos y científicas, que vayamos a las escuelas desde el nivel preescolar hasta licenciatura y digamos “Estamos haciendo esto”, porque es nuestro deber como científicos y científicas dar a conocer lo que estamos haciendo. Esto para mí es el principal legado, que los jóvenes sepan que están en un estado donde se hace ciencia, en donde todas las instituciones son de puertas abiertas, y eso es algo muy bueno, quieres venir a conocer: ¡Adelante!, somos de puertas abiertas y aquí te enseñamos lo que tú puedes hacer, porque todos somos capaces de llegar a hacer lo que queramos, entonces si tú quieres ser científico o científica adelante, lo puedes llegar a hacer, todos podemos hacerlo.
Si volvieras a ser niña, ¿Qué mensaje te darías a ti misma para el camino que hoy has recorrido? Fíjate que a mí me gustó ser yo, me gustó esa libertad que me dieron mi madre, mi abuelo, de elegir lo que quería ser, me gustó muchísimo ser esa niña extrovertida, bailarina, vaga, porque desde chiquita incluso estuve en el pentatlón, solita me iba con todos mis compañeros, mis vecinos, desde la Loma Linda hasta el pentatlón, que estaba en la 5 de febrero, todos los domingos nos íbamos hasta allá, me iba con mi grupo de amigos y estuve en el pentatlón. Para sacar dinero, le limpiaba la casa a veces a mis tías, a veces les decía, si no quieres alguna ropa me la das, y con lo que me daban me iba a la colonia del panteón con otra amiguita, a vender ropa, y nos íbamos de casa en casa para poder sacar dinero, a lo mejor para el traje del pentatlón o para mis botas o lo que quería, entonces la verdad que fui una niña con mucha libertad de hacer lo que quería.
Volteo atrás y disfruto y agradezco ser esa niña que enfocó y canalizó toda esa energía de una forma buena, porque también pude haberme ido por otro camino con esa libertad que tuve, pero afortunadamente lo canalicé de una forma muy buena, muy positiva y volteo atrás y me gusta, me gusta esa niña llena de vibra, llena de energía, esa niña con ganas de comerse al mundo, agradezco y que encontré mi vocación, y ahorita la verdad que soy muy feliz con lo que hago, lo disfruto plenamente, tengo la fortuna de tener a un esposo que también hace lo que hago, los dos somos científicos, entonces nos compaginamos muchísimo, trabajamos juntos, tenemos a una niña que también pues ha crecido ahora sí que en una familia de científicos, también le damos la libertad de que sea ella, de que vaya indagando, siempre le digo “Sé lo que tú quieras ser, pero eso sí, sé la mejor, quieres ser repostera, sé la mejor repostera, quieres ser de las que pinta las uñas, pero sé la mejor pintadora de uñas, o sea lo que tú quieras ser, pero sé lo mejor, sé la mejor”. Espero que este legado que dejamos a mi hija sea muy bueno, que ella tenga la oportunidad de elegir lo que ella quiera hacer, si ella quiere ir a estudiar fuera, sí le doy esa oportunidad de poder estudiar fuera, la verdad que te abre mucho los ojos y también agradecer pues a todas las personas que han estado conmigo, mi madre principalmente, que con un trabajo en un kinder que ahora ya está jubilada. Pero sigue siendo una persona muy activa, ahorita se dedica a los tianguis, a la venta en los tianguis, no para. Creo que también por eso soy así.
A mi abuelo, a mi abuela que ya no está, he tenido la oportunidad de rodearme siempre de gente muy positiva, que me ha enseñado muchísimo, gente que me quiere muchísimo, a los amigos y amigas de mi abuelo, la maestra Rosita que he tenido la oportunidad de conocer, al maestro Eligio, he tenido la oportunidad de conocer gracias a mi abuelo a muchas personas muy sabios que nos enseñan muchísimo y bueno pues agradezco a todos ellos y también el haber nacido en un estado que me encanta, en el que quisiera retribuirle todo lo que hago pues para mí es mi principal objetivo.
La charla con la doctora Martha Reyes se alargó como esas sobremesas que uno no quiere terminar. Entre anécdotas, ideas compartidas y más de una carcajada, el reloj nos hizo la mala jugada de recordarnos que el tiempo pasa, aunque uno no quiera. Nos despedimos a la puerta del café con ese típico “¡hay que seguir platicando de esto!” que, en nuestro caso, no fue una cortesía sino una promesa. Porque cuando las coincidencias sobran y la conversación fluye, no queda más remedio que seguir buscándose el tiempo para retomarla. Y así nos fuimos, con el sabor del café todavía en los labios y la certeza de que no sería la última vez.
—–
AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.