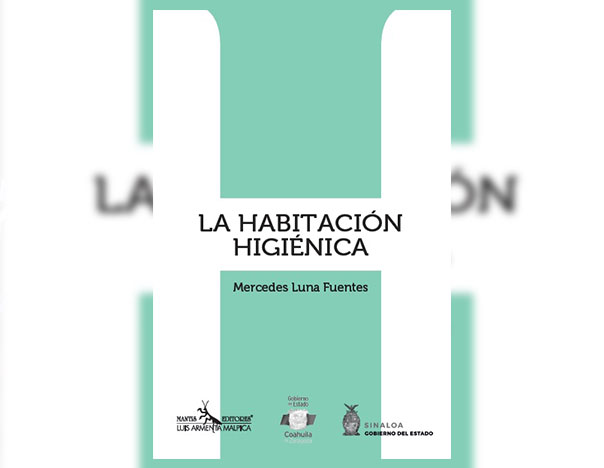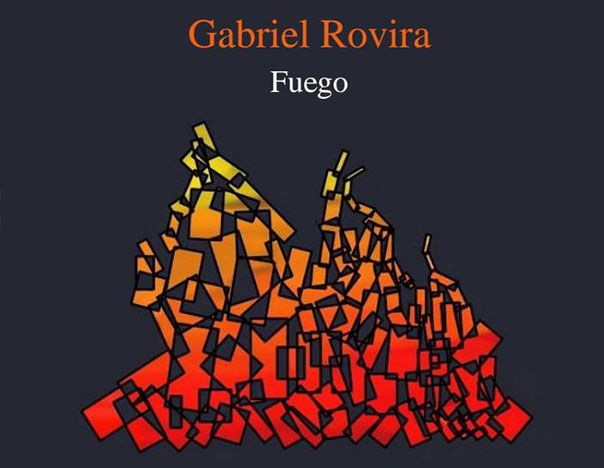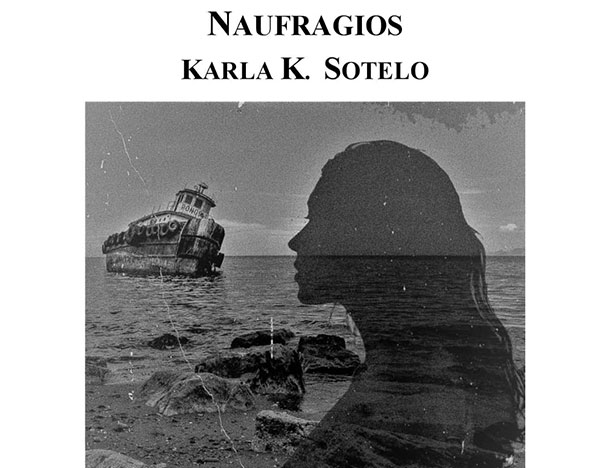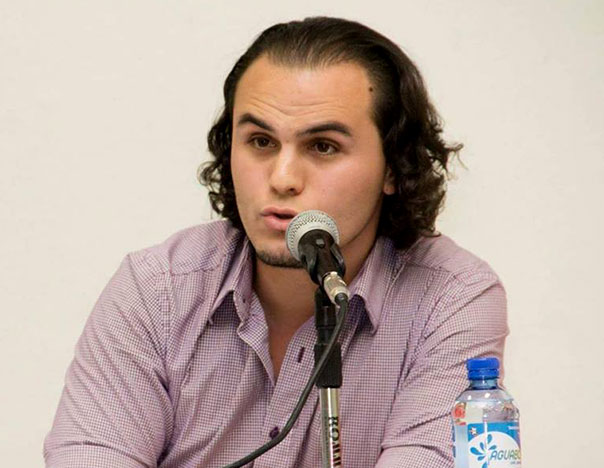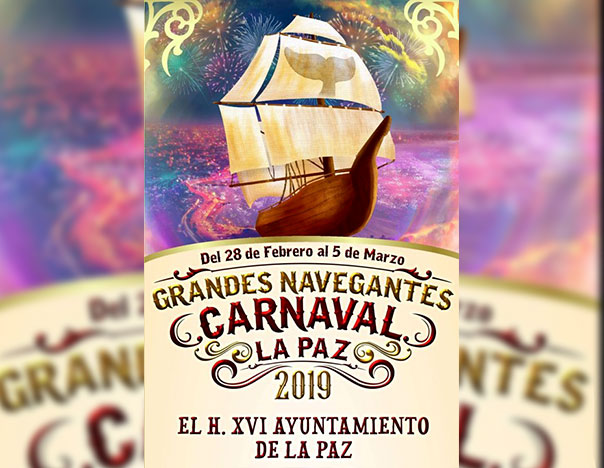La habitación higiénica de Mercedes Luna Fuentes

FOTOS: Cortesía.
El librero
Por Ramón Cuéllar Márquez
La Paz, Baja California Sur (BCS). La nueva poesía es la de siempre porque se trata de la misma sangre que la anima, el mismo origen sagrado. Hubo un tiempo en que el fuego en una fogata y una danza se conjugaban para darle sentido a la vida, para darse una respuesta, para darse a entender y para hacer hablar a los dioses con el fuego mismo. Ya no hacemos fogatas con ese propósito, pero mantenemos el fuego en el poema, a pesar de la modernidad, o debiera decir de la posmodernidad. Mercedes Luna Fuentes (Monclova, Coahuila, 1969) es de esas poetas que reviven el fuego en su poesía para que no se nos olvide su origen sagrado.
Con La habitación higiénica obtuvo el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen 2017 y con él, la posibilidad de que llegara a más lectores y nuevos entusiastas que se adentren en las llamas para conocer la cotidianidad y los impulsos poéticos que sacuden nuestra visión personal de las cosas mundanas. El título, habitación higiénica, sintetiza de algún modo nuestras costumbres actuales y que sólo una poeta es capaz de colocarla en su dimensión, en su experiencia de vida. El tropo del cuarto o la habitación define nuestros días actuales. Así, la vida cotidiana a través de una ventana, desde donde se percibe el mundo y sus transformaciones, las vidas que oscilan temporales, que van y vienen, entran y salen, nos dice que hay conciencia sobre lo que observamos; nos sabemos, ella se sabe dentro de un cuarto, y no extraña el mundo y sus avatares porque se siente segura dentro de la intimidad.
También te podría interesar: Abbey Road, a 50 años de la icónica portada del último álbum de Los Beatles
La experiencia de crear vida o de producirla o de tenerla o de llevarla dentro sólo la pueden experimentar las mujeres, y si una poeta nos comunica la experiencia sin duda el efecto es bien distinto, porque con palabras acompañamos ese proceso. La estética de la vida tiene innumerables caminos. Los hospitales, por ejemplo, que son lugares también de intimidad, de refugio, de seguridad, donde la vida nacerá de nuevo, donde los participantes harán su trabajo para que todo funcione, son el símbolo de la continuación de la vida o del freno de la misma. También dentro del cuarto se manifiesta el grito apagado, que vive, se contrapone, y su voz se endurece o se vuelve fría, y la convivencia con el otro, con el hombre, es un salto y una brusquedad del instante que se altera porque todo ocurre y es nuevo.
Al interior del cuarto ella ha recorrido en realidad el mundo porque es su mundo, donde la ventana es su referente con la vida, acaso atrapada por la vida moderna, por decisión propia o miedo, o porque el peligro por las cosas de afuera se lo impide. Al caer el día, cuando concluyen las actividades del mundo exterior e interior, las cortinas se cierran y se queda frente al cuerpo suyo y del otro; quizá ha perdido sensibilidad, pero sabe que los pies en la tierra son el recuerdo de que, a pesar de todo, sigue colocada en lo real y que la felicidad antigua es sólo un álbum de fotografías. La mujer poeta con los pies en la tierra es un canto a la certeza, sin duda, nadie mejor que ella sabe de los efectos de la vida cotidiana.
En la habitación ocurren las cosas. Ella cree que quedarse adentro, estar allí, la salvará de lo de afuera. Tal vez ignora que lo de afuera es lo de adentro y viceversa, por más que palpe palmo a palmo la habitación y trate de identificar los detalles. La espera es larga, los meses son lentos, la vida saldrá de un momento a otro. Una mujer no huye, se enfrenta. Una poeta afronta su poesía. De ese modo la vida pequeña sucede, se desliza hambrienta de vivencias, donde poco a poco se hará consciente ante la más mínima expresión de vida, por ínfima que sea. La arquitectura del cuarto pareciera el sostén, el cimiento, el vaso que contiene el agua, su agua.
Y el cuerpo, como el cuarto, no es seguro, y sin embargo sabe que es un absoluto del amor porque ambas son escondite y, al mismo tiempo, energía necesaria para activarse y seguir viviendo. La mujer con su hija y la poeta con su poesía. O la mujer con su poema y la poeta con carne de su carne. Todos los cuartos del mundo son el mismo cuarto, todos los espacios se concentran en uno solo porque todos vamos de uno a otro buscándonos o perdiéndonos, calculando nuestras manías, nuestros amores, nuestros puentes con la vida, para aprender de ellos y mostrarlos a quien nos acompaña por el sendero que vamos dejando.
Con el tiempo, la vida cotidiana con los otros en el cuarto, con las hijas o los hijos, de quienes somos un referente, un respaldo para que sus caminos se abran sin contratiempos, nos va enseñando y, al mismo tiempo, vamos enseñando lo ya enseñado. Dicen que las mujeres son sabias desde la concepción. Dicen que las poetas son sabias cuando terminan el poema. Luego hay que enseñarles a las hijas sobre el mundo, ponerle los cisnes necesarios para que entiendan la delicadeza, el juego y no juego que es la vida, para darles la certidumbre de que pueden vivir con la seguridad de unas alas que las hará libres.
Las cicatrices en el vientre son la huella de la experiencia del parto y la aventura del embarazo, un resumen que la prepara para edificar nueva poesía en sus manos, a través de la leche materna, a través de todos los ríos del mundo que se sintetizan cuando se convierte en madre poeta o en poeta madre. La certeza de que el cuarto es el centro del mundo y de que no se puede operar ni controlar nada, salvo lo que es inmediato, y aun eso resulta penoso porque no hay poder sobre ello, ni sobre las personas que van y vienen de la habitación, ni del crecimiento inevitable de las hijas que tomarán su propio mar y tendrán sus propias montañas que escalar.
En resumen, La habitación higiénica es una lectura obligada para abrir los ojos frente al río que es la vida, para entender su movimiento y el instante que significa estar vivos en un mundo que cada vez se deshumaniza más. Mercedes Luna Fuentes es una poeta que alienta a la poesía para que haya nuevos poetas y regresemos a la fuente que nos hizo humanos.
__
AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.