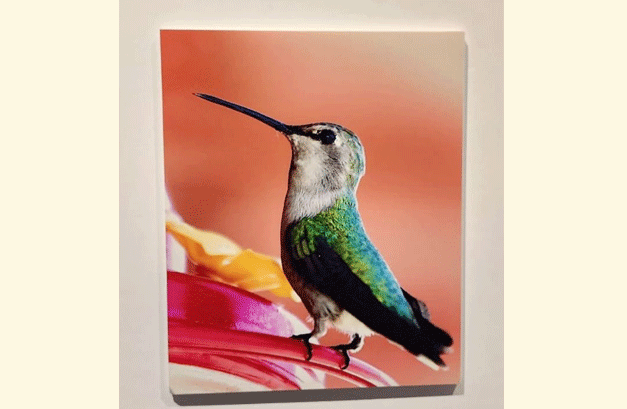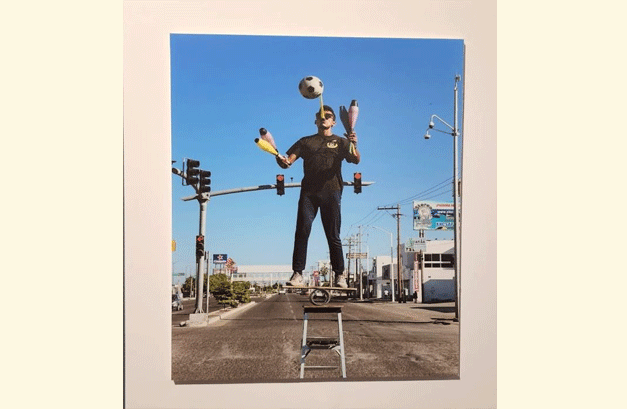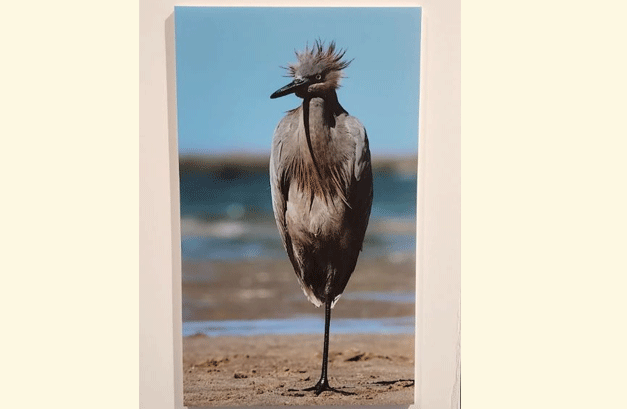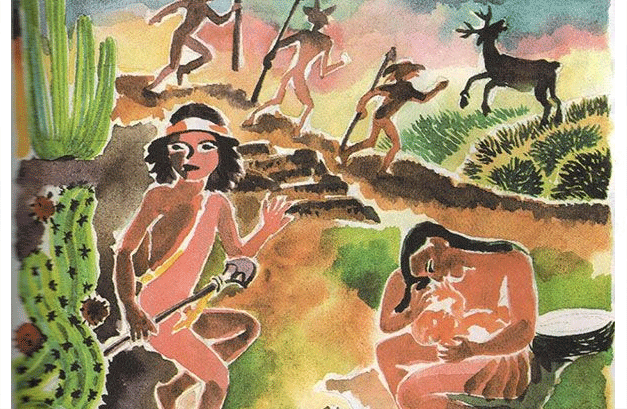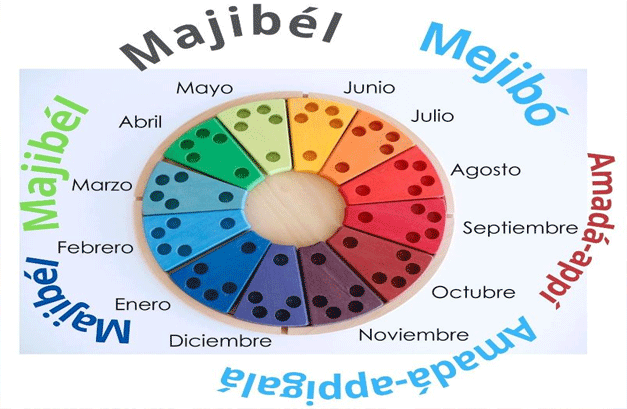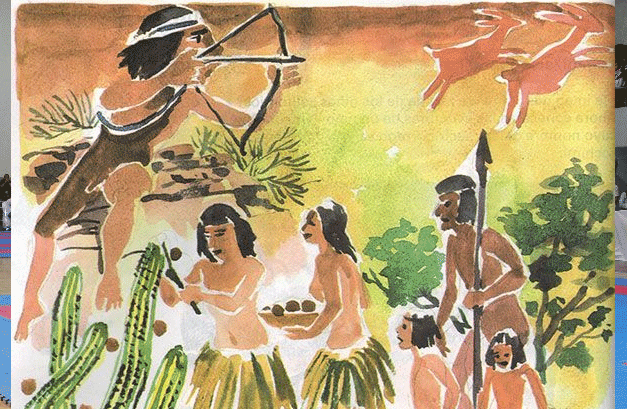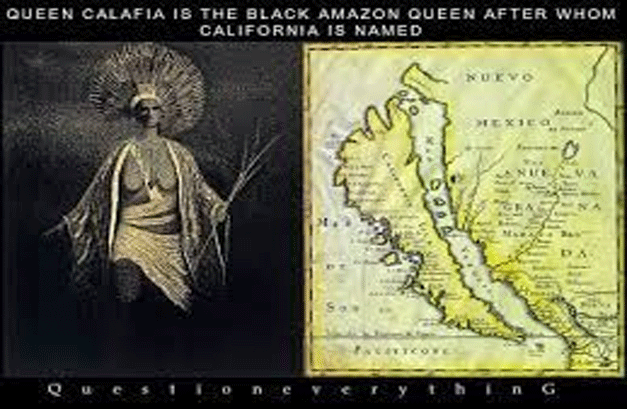La Paz cumple 200 años (no 500)

FOTOS: Modesto Peralta Delgado.
El Beso de la Mujer Araña
Por Modesto Peralta Delgado
La Paz, Baja California Sur (BCS). Fue en 1823 que José Manuel Ruiz Carrillo, Jefe del Territorio Sur, cedió terrenos para empezar a poblar lo que hoy es La Paz. Un oficio dirigido al entonces gobernador de la Baja California, fechado el 5 de julio de 1823 en el Real de San Antonio lo demuestra, así como datos de censos en años subsecuentes que revelan un poblamiento rápido, tan rápido que en 1830 se convirtió en la capital del Estado. Antes de eso no había más que arena, arena que sí, vio estériles intentos de fundar algo, pero nada más.
Sin embargo, el Ayuntamiento de La Paz continúa una rancia tradición de proclamar fundador a Hernán Cortés en 1535, por lo que, según sus cálculos, La Paz estaría próxima a cumplir 500 años de edad. Esto se ha convertido en una manipulación de la historia que cada vez es más cuestionada. ¿Hay alguna edificación, aunque sea una piedra, que señale la vejez de casi medio milenio de esta ciudad?
También te podría interesar: La Reina Calafia ¿Mito o realidad?
En su momento, intenté proponer una nueva lectura para las Fiestas de Fundación de La Paz a Rubén Muñoz, quien nunca quiso atender mi solicitud, además de suspenderse los festejos a causa de la pandemia. El año pasado, en la actual administración, intenté ver a Milena Quiroga, pero fui recibido antes por la Directora de Inclusión y Diversidad, y el Director de Cultura del Ayuntamiento de La Paz, quienes me dijeron claramente que, de ver este asunto con la Presidente Municipal, me reenviarían con ellos; es decir: hablarían por la Alcaldesa.
En una reunión les expliqué sobre hacer una reformulación de las fiestas, y aunque quedé en regresar, pensándolo bien hubiera sido una enorme pérdida de tiempo. Me dejaron en claro que sólo ellos (o sea, el Ayuntamiento de La Paz y no la sociedad civil) eran los organizadores; que no contaban con dinero, esto, tras mi propuesta de hacer un documental; y que, literalmente, “no les parecía buena idea” anunciar que esta ciudad cumpliría 200 años, y no sus casi 490. La Dirección de Inclusión no incluye a la historia. ¿Para qué volver?
No es un capricho personal. Yo sugería involucrar a académicos e historiadores en la celebración, que no sólo podrían opinar al respecto, además pudieron ser invitados a participar en mesas de historiografía local. La propuesta para unas Fiestas de las Fundaciones de La Paz era vincular más la historia y menos los mitos, e integrar más a las jóvenes generaciones y a la sociedad, que ser sólo un espectáculo absurdo como la escenificación del Desembarco de Cortés del año pasado, que dejaba un extraño sabor a licuado de ajo con sandía.
Les proponía diseñar otra escenificación que incluyera representar a los comerciantes y marineros en el siglo XIX, quienes realmente hicieron surgir y prosperar este puerto; un documental sobre la historia de La Paz; retomar un mural del escultor Efrén Olalde quien ganó un concurso sobre este tema en 1989 y cuyo trabajo nunca fue materializado. Hacer una celebración más multitudinaria, organizada con escuelas, que la de solo los paseantes al malecón. ¿Por qué no invitar al Presidente de la Nación a un magno concierto, darle más realce mediático y hacer una celebración a lo grande por los 200 años de La Paz? Pensé que esta administración de presumibles transformaciones podría tomar en sus manos un buen momento para hacer un revisionismo histórico, pero me equivoqué.
Para leer más sobre la historia de las Fiestas de Fundación de La Paz da clic AQUÍ.

La fundación desconocida
Desde 1535, año en que Hernán Cortés arribó a las costas sudcalifornianas, hubo intentos de colonizar lo que hoy es la ciudad de La Paz. Pablo L. Martínez las denomina Las cinco fundaciones, y fue él quien señaló que la que debía atribuirse como fundación original era al conquistador español. Lo cierto, es que no se asentó nada, ni entonces, ni en los siglos siguientes. La Paz —nombrada así no por Cortés, sino por Sebastián Vizcaíno en 1596— era sólo un punto de referencia, no poblado alguno, pero fue atracadero de barcos y eso, al paso del tiempo, fue la actividad que vino a impulsar su poblamiento.
En 1823, el entonces gobernador, José Manuel Ruiz Carrillo, cede tierras para crear un poblado que atendiera las necesidades de la creciente actividad marítima. En la carta firmada ese año por José Fernández (Documento 177 del Archivo Histórico “Pablo L. Martínez”) se da a conocer que se emprende exitosamente esta iniciativa; se indica que es el soldado Juan José Espinoza el primer vecino, quien habría estado desde años atrás y a quien debían respetar sus tierras. De ocho a diez vecinos que había en 1826, para 1835 vivían casi 800 personas en La Paz. Este crecimiento llevó a que en 1930 la ciudad fuera la más habitada de Sudcalifornia, con 8 mil 166 pobladores.
El poblamiento de La Paz no tiene que ver con dramáticas epopeyas de hace cinco siglos. Se debe a la actividad de su costa como fondeadero de barcos, especialmente a finales del siglo XIX, y serían empresarios extranjeros o venidos de otras partes de México, quienes desempeñaron un papel muy importante para que la ciudad emergiera y creciera.
Dicho en pocas líneas, hay el sustento histórico para señalar que el proceso poblacional de La Paz tiene 200 años. Pero el Ayuntamiento de La Paz no lo ve de esta manera. No hay interés. ¿Cómo les puede interesar algo que desconocen?
—–
AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.