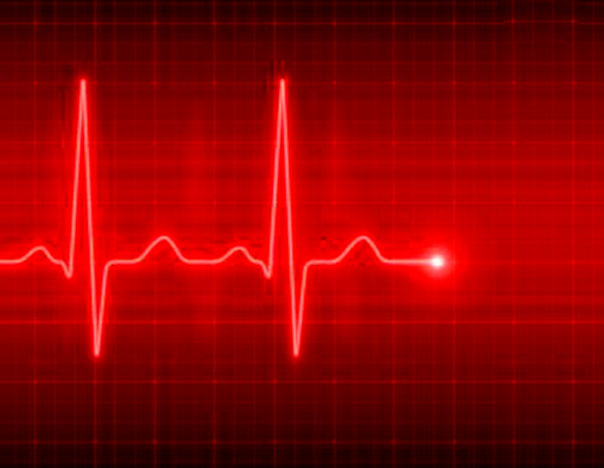Los rituales funerarios de los antiguos californios. Un viaje a través de la muerte y el Más Allá

FOTOS: Internet.
Tierra Incógnita
Sealtiel Enciso Pérez
La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde tiempos inmemoriales, la muerte ha sido un evento que las sociedades humanas enfrentan con complejos rituales y creencias. En la península de Baja California, las culturas indígenas que habitaron estas tierras desarrollaron un profundo vínculo entre sus cuerpos, la naturaleza y el Más Allá, plasmando su visión de la vida y la muerte a través de intrincados rituales funerarios. Estos rituales, algunos de los cuales perduraron por milenios, son consecuencia de una rica tradición espiritual que ha sido documentada tanto por misioneros como por exploradores, y más tarde, investigada por antropólogos.
La información que tenemos sobre las prácticas funerarias de los pueblos indígenas de Baja California proviene de tres principales tipos de fuentes. En primer lugar, los escritos de misioneros jesuitas como Miguel del Barco, Francisco Javier Clavijero y Juan Jacobo Baegert, entre otros, que ofrecen descripciones detalladas de los rituales que observaron durante su evangelización de la región. Estos relatos proporcionan una ventana a los primeros contactos entre los colonizadores europeos y los nativos californios.
También te podría interesar: 327 Aniversario de la Misión de Nuestra Señora de Loreto. Un viaje de fe y perseverancia
En segundo lugar, también contamos con los testimonios de soldados, marinos y exploradores que convivieron con estos grupos étnicos. Uno de los más notables es Francisco de Ortega, quien en 1632 narró un ritual fúnebre entre los guaycuras en La Paz. Su relato describe el velorio de tres días tras la muerte del hijo de Bacari, un líder local, y el proceso de duelo en el que los amigos y familiares se cortaban el cabello y pintaban sus cuerpos de negro. Este tipo de fuentes ofrecen una visión externa sobre la interacción entre los colonos y las costumbres indígenas.
Finalmente, el trabajo de antropólogos e investigadores que han estudiado los entierros antiguos a partir del siglo XIX ha sido crucial para entender la evolución de las prácticas funerarias en la península. Nombres como León Diget, Harumi Fujita, Martha Elena Alfaro, Cecilia Sánchez y Antonio Rosales-López destacan entre los estudiosos que han aportado hallazgos sobre las prácticas mortuorias. Estos estudios han desvelado rituales como el «segundo entierro», practicado entre los guaycuras, donde los restos de los difuntos eran desenterrados, pintados y reorganizados meses después de la muerte.
El cuerpo como símbolo y objeto ritual
En las sociedades antiguas de la península de Baja California, el cuerpo no era simplemente una entidad biológica; era un artefacto cultural que trascendía la muerte. En muchas religiones indígenas, el poder del cuerpo se trasladaba al espíritu, y los rituales funerarios garantizaban el tránsito de la persona al Más Allá. Según el antropólogo Alfonso Rosales-López, el concepto occidental de la muerte no existía en estas culturas. En lugar de desaparecer, el individuo se fundía con el universo a través de los rituales funerarios, integrándose de nuevo en el ciclo natural.
Los primeros seres humanos que llegaron a la península de Baja California, hace aproximadamente 12,500 años, no desarrollaron de inmediato una cultura funeraria estructurada. Es probable que los cuerpos de aquellos que morían fueran abandonados sin mayor ceremonia. Sin embargo, alrededor de 5,500 años atrás, con el surgimiento de sociedades semi-sedentarias, se comenzaron a realizar entierros formales. Esta transición hacia rituales funerarios más elaborados refleja el desarrollo de una mayor complejidad cultural y social en estos grupos.
El ritual funerario en la Antigua California
Los guaycuras, cochimíes y pericúes, algunos de los grupos étnicos que habitaron la península, concebían la muerte y los rituales funerarios de maneras distintas, pero compartían algunos elementos en común. Las descripciones de Francisco de Ortega y otros exploradores documentan rituales donde el duelo no sólo incluía el luto verbal, sino también el físico. Los familiares de los fallecidos se golpeaban la cabeza con piedras filosas hasta sangrar, como muestra de respeto y dolor por la pérdida.
En los funerales de los guaycuras, según el misionero Juan Jacobo Baegert, el cuerpo de los difuntos solía ser cremado o enterrado en una cueva. También existía la costumbre de «enroscar» el cuerpo de los fallecidos, es decir, flexionar sus extremidades inferiores hacia atrás y atarlas con cuerdas. Solo aquellos que morían en batalla eran enterrados en posición boca arriba, como símbolo de honor. Además, el Guama, un hechicero o chamán, dirigía el ritual y pedía mechones de cabello del difunto y sus familiares como pago por sus servicios.
Uno de los rituales más fascinantes descritos por Rosales-López es el «segundo entierro». Pasados tres o cuatro meses de la primera inhumación, el cuerpo del difunto era exhumado y sus huesos cuidadosamente separados y pintados con pigmento ocre. Luego, los restos eran envueltos en piel de venado y enterrados de nuevo. Este proceso, que puede parecer macabro a los ojos modernos, era parte de una creencia que sostenía que el difunto no encontraba paz hasta que su cuerpo era reorganizado y sus huesos eran purificados.
Creencias sobre el Más Allá
Las creencias sobre lo que sucedía después de la muerte variaban entre los diferentes grupos étnicos de la península. Según Francisco Javier Clavijero, los pericúes creían que aquellos que morían flechados no iban al cielo, sino que eran llevados a una cueva donde moraba Tuparán, un ser castigado por rebelarse contra el dios creador Niparajá. Por su parte, los guaycuras creían que ciertos espíritus llamados «mentirosos y engañadores» capturaban a los hombres y los escondían bajo tierra para que no pudieran ver al «Señor que vive».
Los cochimíes, por otro lado, sostenían que los muertos venían a visitarlos una vez al año desde los «países septentrionales», durante una festividad conocida como «el hombre venido del cielo». Durante esta celebración, un hombre disfrazado de mensajero traía mensajes de los difuntos a sus familiares, quienes lo recibían con reverencia. Estos rituales, complejos y profundamente simbólicos, muestran cómo los antiguos habitantes de Baja California mantenían una conexión constante con sus ancestros y el Más Allá.
Influencias externas y evolución de las prácticas funerarias
Con el tiempo, las costumbres funerarias de los pueblos indígenas de Baja California fueron evolucionando, influenciadas por migraciones y contactos con otras culturas. Los antropólogos han identificado tres fases principales en la evolución de los entierros en la península. La primera, hace unos 5,500 años, vio el inicio de la sepultura de cuerpos en posición flexionada. La segunda, hace unos 3,500 años, introdujo el seccionamiento de cuerpos y su entierro en las playas. Finalmente, a partir del año 1,200 d.C., comenzaron a enterrarse los cuerpos en abrigos rocosos, una práctica posiblemente traída por grupos migrantes del Nnorte.
La llegada de los europeos también trajo nuevas influencias a las prácticas funerarias. Los misioneros jesuitas intentaron erradicar algunas de las costumbres más violentas, como el autoflagelamiento de los dolientes, aunque con poco éxito. Además, la cremación de cuerpos y el entierro boca abajo, costumbres comunes entre los guaycuras y los cochimíes, podrían haber sido influenciadas por prácticas funerarias de Sinaloa y Sonora.
La rica y variada cultura funeraria de los antiguos habitantes de Baja California revela no sólo su visión de la muerte, sino también su profunda conexión con el entorno y el cosmos. Los rituales funerarios eran una forma de asegurar que el individuo, aunque muerto, permaneciera conectado a la tierra y a su comunidad. A través de los estudios antropológicos y los relatos históricos, podemos conocer y apreciar la complejidad de estas prácticas, que nos ofrecen una visión fascinante de cómo las culturas prehispánicas entendían el ciclo de la vida y la muerte.
—–
AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.