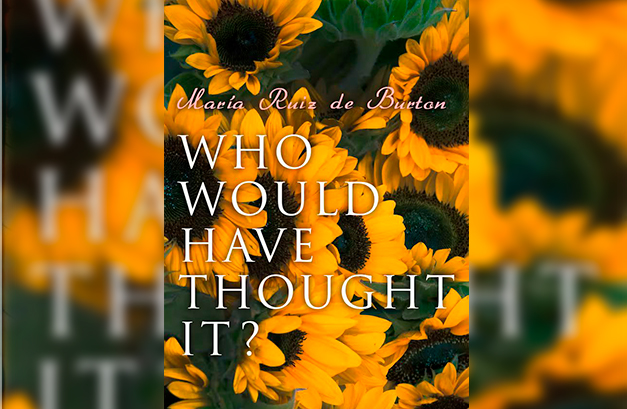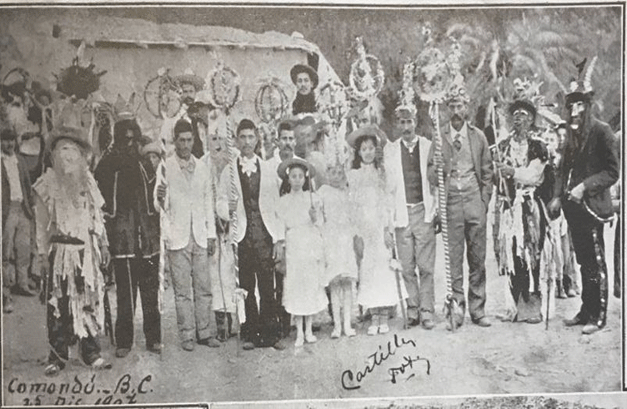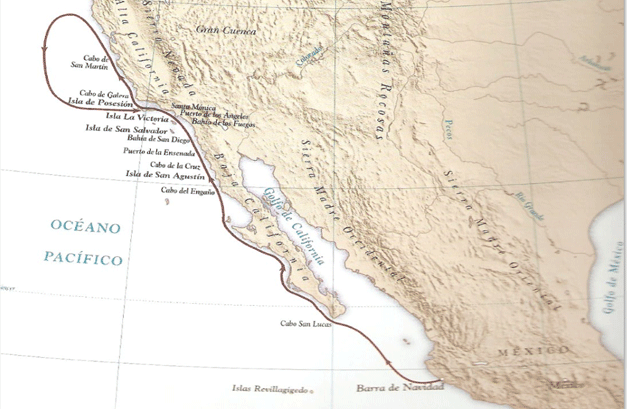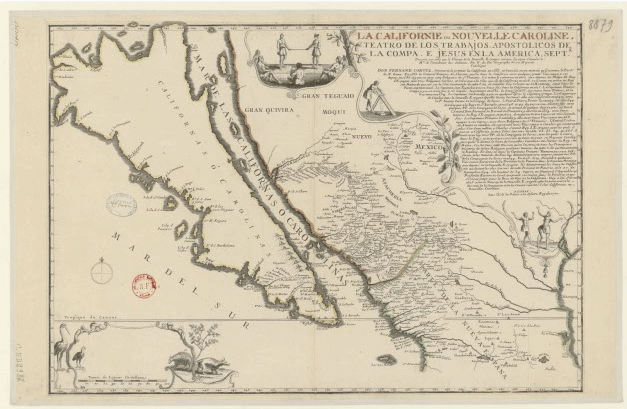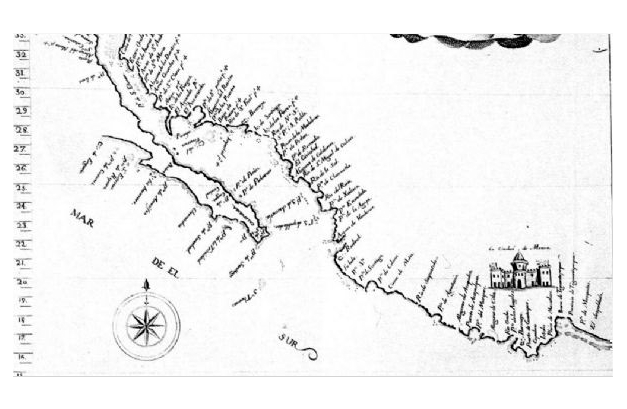Llevemos al terreno político la palabra California

FOTOS: Internet.
El librero
Ramón Cuéllar Márquez
Lo que no se nombra, no existe.
Claudia Sheinbaum Pardo
La Paz, Baja California Sur (BCS). Cuando México perdió más de la mitad del territorio nacional con la invasión estadounidense de 1846-1848, incluyó la pérdida de la Alta California y con ello la apropiación de la palabra California por parte de EEUU, pues una vez dueños de la tierra fue fácil tumbarle el «Alta» al nombre. Por su parte, luego de eso, México y los bajacalifornianos tuvieron que defender el territorio ante los constantes intentos bélicos y amenazas políticas estadounidenses de quedarse también con la península. El Gral. Márquez de León fue defensor cuando el comodoro Jones intentó anexarse la península por la fuerza en 1946, y luego enfrentó en 1853 al navegante filibustero William Walker, quien pretendía crear la «República de las Dos Estrellas»; asimismo, Lázaro Cárdenas en el siglo XX ordenó la colonización de Baja California con mexicanos nacionales y mexicanos provenientes de Estados Unidos en los años 1935-1939 para evitar su vulnerabilidad ante la codicia extranjera.
No obstante, al final, por otro lado, tuvimos que conformarnos con que la península se quedara con «Baja» California, es decir, no hicimos como EEUU, no eliminamos el «Baja» sino que lo conservamos y lo volvimos oficialmente parte del nombre. Ese, pienso, fue un error. Ya conocemos cómo es que «California» se volvió nombre de un territorio al que llegaron los españoles, porque por aquellos años circulaba un libro de Garci Rodríguez de Montalvo, Las sergas de Esplandián, donde se contaba de una isla California llena de oro y joyas, riquezas inmensas, esas cosas que a los españoles de la conquista volvía locos. Hernán Cortés creía que esa historia era cierta y por ello, cuando arribó, pensó que se trataba de la California de «Las sergas…» (se topó con la realidad de unas tierras desérticas).
También te podría interesar: Desafíos educativos en BCS. Un Llamado a la Innovación
Y así se llamó. Por cierto, en algún momento Loreto se convirtió en la capital de las tres Californias, lo cual confirma la fortaleza nominal histórica. Luego los investigadores en su rescritura de la Historia de la península la llamaron «Antigua California» y a los indígenas originarios (hoy por completo desaparecidos) «antiguos californios» o solo «californios«. La Baja California se dividió en dos, la Sur y la Norte. Ambas fueron Distritos, Territorios y al final Estados constitucionales, donde Baja California eligió llamarse de ese modo primero, como aparece desde la promulgación de su Constitución Política desde el 16 de enero de 1952. En el caso de la Sur tardó unos años más en convertirse en estado, el 8 de octubre de 1974, y asumió el nombre de Baja California Sur, un nombre por demás largo, donde el gentilicio se antoja imposible. Sin embargo, los habitantes de BCS se autodenominan «sudcalifornianos», una manera de aferrarse y apegarse a California, un nombre no oficial que da cierta identidad.
Ciento setenta y seis años después de que se cediera más de la mitad del territorio nacional (Tratado Guadalupe-Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, en la Villa de Guadalupe Hidalgo, Ciudad de México), los estadounidenses a la Baja California le dicen «Baja» y al Golfo de California le dicen «Mar de Cortés», donde desaparece la palabra California. Incluso en México, en el caso de BCS, dicen «Baja Sur»; de remate, muchos oriundos del Estado dicen «La Baja». En La Paz hubo un hotel que se llamó o se llamaría «Hotel Gran Baja» o la famosa carrera off-road la llaman «Baja Mil» (durante un tiempo se intentó llamarla «Baja California Mil», pero se volvió al mismo, aunque para serles franco, no sé si se sigue llamando «Baja California Mil» y le dicen «Baja Mil» por asuntos comerciales; huelga decir, «La Baja Mil» fue una hechura gringa: creada por Dave Ekins y Bill Robertson Jr. en 1962, cuando partieron de Tijuana, Baja California, en dos motocicletas Honda con destino a La Paz, BCS).
En la Constitución Política de BCS, desde el 31 de diciembre de 1982 está prohibido que oficialmente se omita California de eventos, instituciones o en giros comerciales, que en el caso de estos últimos de poca cosa ha servido porque por todos lados vemos anuncios con la palabra «Baja» y jamás se les sanciona ni se les llama la atención: «Ley para que en lo sucesivo se utilice en nombre completo de Baja California Sur y se suprima el calificativo ‘Baja’«.
Existe un cierto arraigo al nombre de BCS, porque cuando nos confunden con la Baja California, de inmediato gritamos «¡Suuuuur!» para recordar que no somos lo mismo (lo cual da una idea de separación eterna irrenunciable). He de decir que se me antoja una Baja California unida, como Vietnam y otras naciones lo hicieron, tumbarle el «Baja» y quede solo California: los californianos mexicanos en una sola pequeña patria. Pero ese es un debate intelectual que sólo se da entre historiadores, académicos, ensayistas, poetas, narradores (un círculo vicioso perenne que no lleva a ningún lado), no entre los políticos, o al menos no he escuchado que se den acalorados debates públicos al respecto o que exista una propuesta oficial al respecto (al parecer ni siquiera quieren arrancar para ponerlo en la arena pública).

Se les ha planteado a los gobernantes a través de medios escritos, de voz a voz, que se cambie la Constitución local y federal para tal efecto, pero replican que «hay cosas más importantes que atender»; me da la impresión de que no quieren tocar el asunto por razones políticas ¿por temor a EEUU?, ¿para no mover el tapete?, ¿por indiferencia? De este modo, como vemos, al momento de perder la Alta California también el nombre se ha ido difuminando poco a poco hasta que, puede ser, nos llamemos en el futuro, en efecto, Baja Norte y Baja Sur y seamos Bajeños, hasta que la ocupación e invasión territorial se complete con la apropiación cultural (y robo nominal) de la palabra California.
Estoy convencido de que California, su espíritu, su historia, su identidad deben politizarse, defenderse y ganarse en el terreno político, abrir la discusión pública, es decir, el vocablo como si se tratara del mismísimo territorio, porque, a mi parecer, estamos muy conformes y acomodados a que en la palabra vayamos perdiendo la batalla, donde sólo nos queda despotricar cada que alguien omite California, pero en la realidad nos quedamos sumisos y sin mayores aspavientos perdiendo con ello la cuestión identitaria. Siento que este alegato no ha concluido: 29 estados de la República tienen un nombre con el que se identifican de inmediato, entonces, ¿por qué no llevar al terreno político la palabra California? ¿Cómo llamarnos de tal modo que California abarque más allá de su Golfo?
—–
AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.